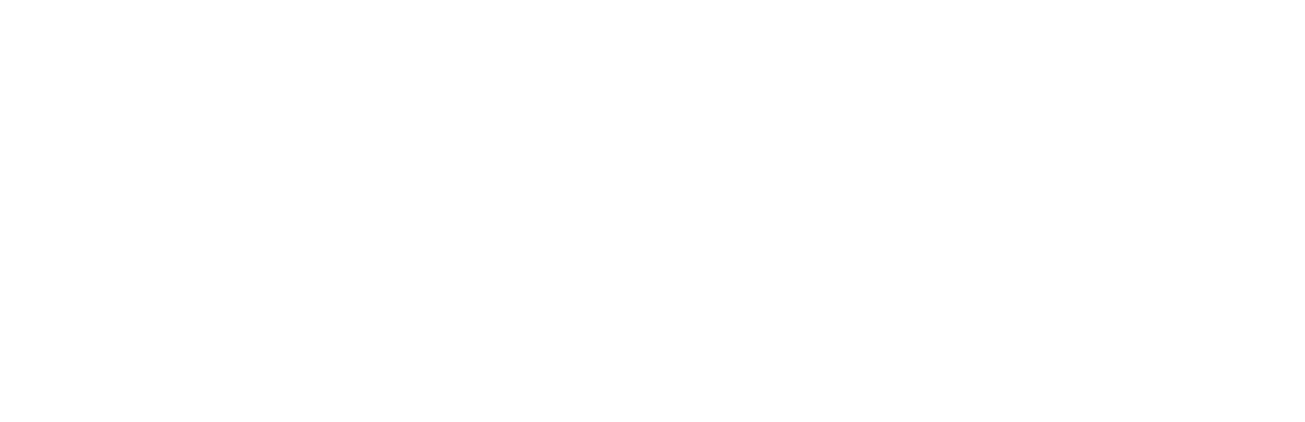En estos tiempos de balance y rendición de cuentas, quisiera referirme a nuestras acciones iniciales y al enfoque con que orientamos nuestro trabajo en estos tres años de gestión de la Red Metropolitana de Bibliotecas de Bogotá, Biblored. Conocedores del rol de amalgama que constituyen la voz, la palabra, la lectura y la escritura en la constitución de nuestras vidas y sociedades, en la constitución del paisaje de nuestras ciudades, desde las primeras semanas de la administración de Bogotá Humana, justificamos el carácter cultural de las bibliotecas públicas, apoyados por miembros del Consejo Territorial de Planeación, y encontramos tal vacío institucional que el paso a la SCRD de la Biblored fue un proceso muy corto y por demás, sencillo. Al mismo tiempo, creamos la Dirección de Lectura y Bibliotecas para responder a la Ley de Bibliotecas de 2010, y dar impulso al desarrollo de una institucionalidad estable, como lo indicaba la política nacional desde el año 2002.
Con este mismo enfoque, dimos un nuevo aliento a los talleres de escritura creativa en la ciudad, pasando de contar con tres talleres especializados a una red que pretende cubrir todas las localidades de Bogotá y articularse con los talleres de escritura creativa de las bibliotecas públicas y privadas. Con este mismo enfoque, celebramos los 10 años del proyecto Libro al Viento, publicando un promedio de diez libros por año. También cuidamos la colección, parte del corazón de este asunto que nos convoca.
Varios autores y críticos nos han apoyado con la enunciación del enfoque cultural, que diferenciamos del enfoque educativo, en lo que se refiere a la palabra, la lectura y la escritura. Sylvia Castrillón, Ana Roda, Manuela Jimenez, Javier Gil, Margarita Valencia, Antonio Garcia, Genoveva Iriarte, Alberto Bejarano, Victoria Londoño. Retomo aquí en lo que sigue algunos de estos escritos, ideas, imágenes con que intentamos moldear la institucionalidad pública.
En el Plan Distrital de Desarrollo integramos ya la orientación según la cual, en primera instancia, “si la riqueza de las naciones está en su gente, la ciudad podrá afrontar los nuevos retos cuando el sueño de una ciudad que recrea la vida es compartido por todos. En este contexto, la dimensión cultural es relevante. El desafío de alcanzar sociedades sustentables e incluyentes, con garantías plenas para el despliegue de las libertades, lleva a transformar nuestra visión del papel que juega la cultura en la construcción de la democracia y, por lo tanto de una sociedad madura para resolver sus conflictos de manera no violenta. (PDD, p 41)
Así mismo, en el Plan se reconoció que ademas de la segregación espacial, existen diversas formas de discriminación y exclusión. También hay segregación de lo sensible, de la imaginación y de la palabra. En las aglomeraciones urbanas, el derecho a la ciudad se convierte en una precondición para la realización de los derechos. La ciudad incluyente tiene que abrir las puertas a todos, reconocer la persidad y promover la interculturalidad, sin ningún tipo de discriminación”. (PDD, p 7)
Desde estas premisas, propusimos el rol de la Biblioteca Publica como sitio del placer, del deseo y como su camino real, a la literatura, a la poesía en su sentido más original y en un sentido abarcador, presente en todos nuestros actos de vida. Asumimos la literatura como un mundo-de-lo-posible (Deleuze) y no como un Museo. Asumimos las experiencias literarias con la palabra (oral, leída o escrita, en tabletas...) no como un asunto de expertos y de ilustrados, sino como un gesto democrático que pone a circular la palabra entre todos. Desde esta visión, no tendríamos por qué expulsar a los poetas de la República como lo propuso Platón, y lo hicieron también los colonos por 1534, cuando se prohibió la edición de libros en el Nuevo Mundo.
Por el contrario, los poetas (léase los creadores) son ciertamente intrusos a los que se les debe acoger hospitalariamente en la ciudad, en la medida en que sus intervenciones nos permiten transformar nuestros imaginarios sobre nosotros mismos y sobre los otros. Esta sería una primera aproximación a la relación entre literaturas y segregación. El intruso es aquel que viene sin ser esperado y perturba el orden de los cuerpos y de los lugares ( Rancière). El poeta no es quien habla por los otros y le da voz a los que supuestamente no tienen voz. El poeta no es el que anuncia una Verdad, por muy plural que ésta sea. “El intruso es aquel que cambia de lugar y de identidad” (Rancière, 2007, 98). La democracia y la igualdad que buscamos, pasan necesariamente por reconocer un constante cambio de lugares y la dinámica de lo vital, una potencia que es propia de la literatura y de la infancia, la fiesta de la metamorfosis.
Desde ese lugar, el proceso literario tiene que ver con reivindicar unas literaturas en movimiento que le den la posibilidad al lector/escritor de pasar de una posición pasiva de recepción reactiva a una interacción dinámica con la experiencia de lo literario como una mirada bifurcada sobre nuestro interior y nuestro mundo. La literatura opera como un diálogo de saberes que contribuye a fortalecer nuestra democracia, impulsando a los ciudadanos hacia otras formas de expresión y de libertad creativa. Es por ello que al hablar de literaturas en movimiento y no de la Literatura como un campo totalmente delimitado y territorializado en lugares emblemáticos como las bibliotecas, las librerías y la academia, nos acercarnos a lo literario en su estrecha relación con con la vida cotidiana y lo colectivo. Pensar la literatura en movimiento supone imaginar nuevas formas de socializar(nos) en torno a las palabras que susciten disensos entre los ciudadanos, es hacer posible una literatura más viva que no se conforme con transmitir conocimientos más “cultos” a otros supuestamente menos "cultos", sino en recibir a ese intruso que irrumpe con lo intempestivo del acto mismo de leer y escribir que es tierra de todos.
Cuando a diario los promotores de lectura se preguntan ¿cómo leemos?, ¿cómo escribimos?, ¿cómo interpretamos? y, sobre todo, ¿cómo compartimos nuestras percepciones y afectos, más o menos, letrados? Proponemos que se interpele primero a las literaturas y pensemos en su anclaje radical en los contextos. Al no ver la literatura como un objeto poseído por alguien (llámese escritor, lector o crítico), sino ante todo como una promesa y un gesto por venir (Derrida-Deleuze-Rancière), se pueden ver las persas posibilidades de lo literario entendido como una búsqueda (en lo) sensible donde todos tomamos la palabra y hacemos parte de esa literatura-mundo. Tomemos al vuelo aquella frase: la literatura, mas que hablar de la verdad, habla de verdad...
La literatura va pues más allá del ejercicio mismo de la escritura como un aparente oficio de “ilustrados” que poseen (o dicen poseer) un saber especializado, superior al de otros. La literatura es facultad de todo lenguaje, potencia de reconfiguración permanente de lo real (Rancière) dedicada en sí misma a nuevas formas de develar lo sensible y a explorar nuestras formas de vida-en-comunidad. La ficción no se opone a lo real o a la historia: “[...] es preciso entonces dar vuelta a la demasiado célebre frase de Adorno, que decreta el arte imposible después de Auschwitz. Lo inverso es lo que resulta verdadero: después de Auschwitz, para mostrar Auschwitz, sólo el arte es posible, porque es siempre el presente de una ausencia, porque su trabajo mismo es el de dar a ver lo invisible, gracias a la potencia de las palabras y las imágenes, porque sólo el arte es así capaz de volver sensible lo inhumano” (Rancière).
La escritura, mas allá de ese valor instrumental al que la hemos limitado desde la escuela, es una dimensión esencial a la hora de reflexionar sobre una sociedad del conocimiento y una sociedad que construye la paz, ya que en la escritura habita lo que pretendemos ser. El pensamiento que es acción (y no una simple contemplación de ilustrados), está ligado más al concepto de singularidades que al de individualidad. A las preguntas por quién escribe y para quién se escribe, poetas y filósofos han respondido que quien escribe es necesariamente otro. En palabras de Rimbaud: ”je est un autre” (yo es otro). Nuestro asunto no consiste solamente en proponer que la gente escriba, sino en que se admita que todos podemos escribir y en admitir al intruso, a la forma como la escritura nos transforma, muchas veces de forma inesperada.
Con el peso de la herencia que opone los afectos al conocimiento, la teoría a la experiencia, consumimos una literatura supeditada a la corrección lingüística y enseñamos a nuestros niños y niñas a leer trozos correctos y a tener miedo a la equivocación. El aprendizaje del niño, antes de su ingreso al colegio, estaba relacionado con el placer, con las relaciones y conexiones con los demás. Pero ahora, en el aula, y, si no abrimos las fronteras, en las bibliotecas también, sigue apareciendo la triada de la página, el profesor y el lector, inconmovibles, fijos, atrapados por la certeza, los absolutos y las verdades cerradas, que serían propias de la razón y del conocimiento, opuestas a la cultura donde reina la incertidumbre, lo desconocido, la experimentación y la intuición o improvisación.
Entonces, asumir las Bibliotecas en el sector cultura implica que nuestro objetivo es lograr, en la base y para muchos, recobrar ese placer de la lectura, del juego, de la vida pre-educativa. “En el aula la palabra está al servicio de quienes detentan el conocimiento y el poder, y su función primordial es preservar y sustentar las jerarquías", aclaró Foucault, "muy al estilo de la forma como se comporta un director de orquest", agregó Canetti. En el aula no se enseña a escribir para seducir, de la misma manera que el libro nos seduce, sino para explicar. La reproducción de signos está instrumentalizada para demostrar que comprendimos la lección. Personaje principal, personaje secundario. La escritura en el aula es en realidad un ejercicio de la redundancia y no de la creación. La literatura está supeditada al lenguaje, es su servidora y no es el lenguaje el que debe ponerse al servicio de la producción literaria, de historias, de la imaginación y la fantasía.
Recordemos que en el origen de la literatura las palabras son signos mágicos, conjuros contra el peligro. Las palabras son retratos esenciales de las cosas y el que tiene el poder de nombrar las cosas tiene el poder sobre las cosas mismas. Pensemos en la madre Kowi que sostiene a su hijo con la palabra: no le da la mano para que aprenda a caminar, sólo le habla. Así entendemos el rol del promotor de lectura.
Mi invitación hoy al despedirme y agradecer a todos ustedes, es a seguir trabajando en busca de esa literatura cuya fuerza radica en la complicidad que logra establecer con el otro o lo otro, esa complicidad que es también el reto de la suspensión de la incredulidad (Coleridge) y que supone un salto al vacío por parte del lector, siempre recompensado con creces por la acogida que le da el libro, el espacio donde siempre nos encontramos a salvo. El refugio de la palabra. El derecho a la poesía que reivindicamos en nuestras memorias de la gestion cultural en la Bogota Humana, que anima a los artistas admitidos en el mundo escolar.
Las Bibliotecas Públicas deben marcar pues la diferencia. O mejor, aportar la diferencia, inundar el mundo. Leer y escribir son actos amorosos, actos de pensamiento plural, de disenso, de conflictos y debates no violentos.
Este fue nuestro reto. Hay mucho por hacer hacia delante. Queda un proyecto de acuerdo para el Concejo, un plan estratégico, una visión más amplia que integra la realidad y posibilidad de las bibliotecas comunitarias, la seguridad de que es posible ir al encuentro de los lectores en las plazas y en los parques, en el aula misma, apelando a la confianza de que todos podemos escribir y ser dueños de nuestra propia voz.
Clarisa Ruiz
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte