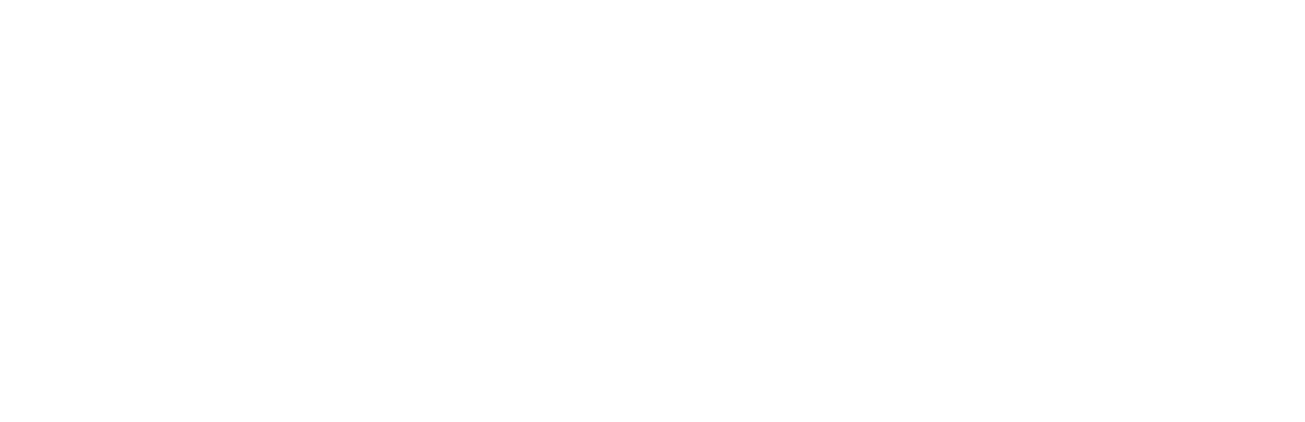Hemos visto cómo el desenfreno durante festejos asociados al fútbol en las últimas semanas han logrado afectar la cotidianidad de la ciudad. Esto ha generado, entre otras, restricciones tales como la extensión del pico y placa y la ley seca durante los días en que la Selección Colombia juega en el mundial de fútbol.
Múltiples explicaciones y opiniones se han esgrimido para tratar de explicar este “descontrol” en los festejos propios del evento deportivo. Nos aventuraremos a postular algunos argumentos que permitan entender desde otra postura los actos que han logrado afectar la “normalidad” de la ciudad.
Para comenzar debemos aclarar que los eventos ocurridos durante los festejos de los hinchas para celebrar el cumpleaños de Millonarios, son distintos a los ocurridos durante la celebración del triunfo de la Selección Colombia sobre el equipo de Grecia que dejaron nueve muertos y ocasionaron 3.000 riñas según informó el alcalde Gustavo Petro.
En el primer caso podemos asegurar que lo ocurrido fue premeditado en tanto organización y festejo. Ya había ocurrido antes. Para esta ocasión, incluso se había programado el concierto de una banda musical reconocida. Los protagonistas de estos eventos tienen características de seguidores organizados reconocidos como “barras” o “hinchas”, que admitían a ciudadanos espontáneos sumarse a los festejos. Este grupo pretende hacer visible la fuerza con que apoya al club de fútbol que siguen. Ahora bien, ¿por qué una celebración que en principio supone alegría, fiesta, camaradería y compañerismo, acaba generando actos vandálicos que afectaron varias zonas de la ciudad además del servicio publico de transporte masivo? Son distintos los motivos que determinan estos sucesos.
Lo primero que hay que decir es que entre las lógicas propias de las aglomeraciones está la probabilidad de desencadenar acciones destructivas. Desde Le Bond, hasta Canneti, pasado por Freud, se hizo evidente que en este tipo de manifestaciones humanas, entran a jugar la tendencia a exacerbar ánimos, el anonimato, los sentimientos de mutua corresponsabilidad, la sensación de poder y la perdida subjetiva del concepto de límites. Adicionalmente, si al poder de las masas se suma el consumo de diversas sustancias, principalmente alcohol, se puede establecer una relación casi causal que permite entender los hechos vandálicos. No obstante, este tipo de organizaciones y sus lógicas de apropiación autónomas que transitan en escenarios públicos, están mediadas por dinámicas generalmente distantes del discurso oficial.
Las “barras bravas” o “barras de fútbol” se originan en Bogotá a finales de los años 80, cuando en el estadio El Campín comienzan a llegar grupos de jóvenes que asumen el espectáculo de manera distinta a como se hacía tradicionalmente. Hablamos de los autodenominados “saltarines” que apoyaban al equipo Santa Fe. Su génesis se da gracias al influjo de los medios masivos de comunicación que visibilizaron formas de apreciar al fútbol en otros países con una fuerte tradición futbolera. Este es el caso de países como Argentina y Alemania. La televisión operó como mediadora de la organización de estos nuevos colectivos y fue determinante en la configuración de sus prácticas.
En Bogotá existen hoy siete barras organizadas con presencia significativa que convocan principalmente a seguidores de cuatro equipos: Millonarios, Santa Fe, Nacional de Medellín y América de Cali. Están integradas principalmente por jóvenes que se vinculan a estos grupos atraídos por la emotividad que implica participar pertenecer a ellas. La espectacularidad de sus acciones no solo en el estadio, sino también afuera de él (tal es el caso del mencionado cumpleaños de Millonarios), dan cuenta de su capacidad de organización y del poder que tienen de afectar los escenarios por donde transitan.
Ahora bien, estos grupos han surgido espontáneamente e incluso al margen del Estado, y por lo tanto sus lógicas no están mediadas por el “respeto” a lo convencional, a las normas. Sus formas de proceder pueden traspasar los limites de la legalidad ya que no están mediados por el “el temor” al cumplimiento de la Ley. Esta situación ha sido explicada y desarrollada desde la sociología a través del concepto de “anomía” que da cuenta de la imposición social de metas que exceden las capacidades de los individuos para llegar a ellas. Es decir, metas de personas exitosas, con poder, capacidad de adquisición y acceso sin límite a los bienes de la sociedad que pueden estar tan difíciles de alcanzar, que obligan a los individuos a utilizar canales no institucionales para obtener prestigio, reconocimiento y poder para vencer la “frustración”.
Creeríamos, para finalizar, que los aspectos que atraviesan este tipo de fenómenos no apelan a la “cultura ciudadana” en tanto concepto asociado al cumplimiento de normas y deberes, sino que deben propiciar un diálogo en torno al papel que como ciudadanos tenemos en la esfera pública, desde una perspectiva crítica y democrática que suscite la construcción de acuerdos, la confianza en lo público y la apropiación ética del sentido de bien común. Urge definir estrategias integrales que brinden alternativas no solo en el campo de la educación formal, sino para el desarrollo de la creatividad de estos jóvenes, al fortalecimiento de valores asociados a la responsabilidad pública, es decir, al respeto, la solidaridad, la transparencia, el cuidado del otro, la confianza y la corresponsabilidad, un diálogo en torno a la cultura democrática.