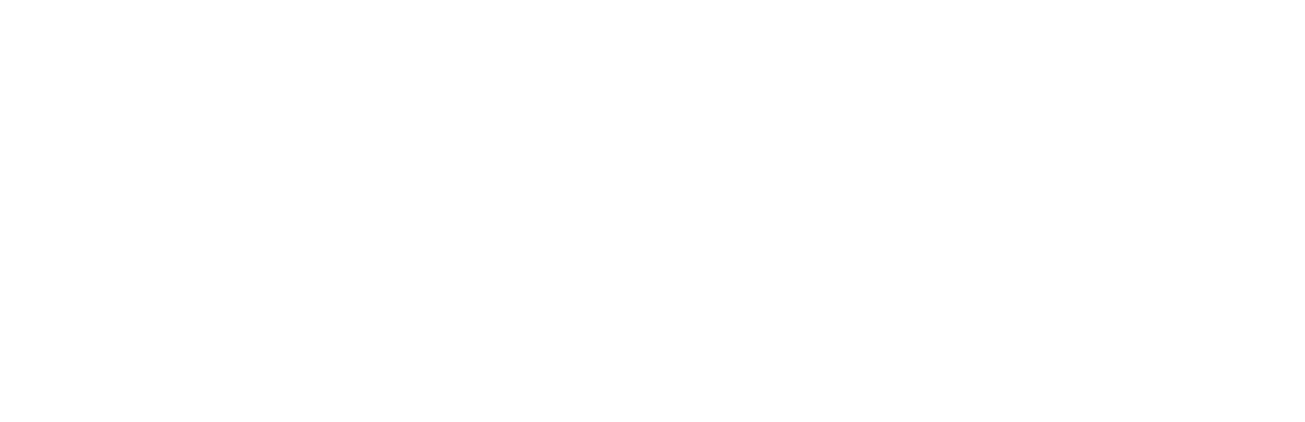“Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre”.
Grafiti en una pared durante Mayo del 68 en París
En cada calle y en cada muro se expresa la democracia, en formas más o menos visibles. No todos en la ciudad buscan asumir una identidad clara ni levantar banderas reconocidas. Unos cuantos se ocultan, transgreden, se camuflan y confunden el orden cotidiano con sus huellas anónimas asumiendo un carácter contracultural como forma de resistencia a la política dominante. Muchos buscan no dejarse reducir a un eslogan ni a un único grito de batalla, pero no siempre lo logran. No hay pues una única ágora. Lo público, en lo contemporáneo, es una cuestión que ha sobrepasado lo representativo e involucra al ciudadano en toda la potencia de su diversidad y en su forma particular de entender y manifestar sus ideas. En este contexto el grafiti es una imagen crítica de la sociedad, como las caricaturas de un periódico. Pero como toda imagen, alguna es más apreciada, comprendida y tolerada que otra.
Cuando se habla de grafiti es importante plantear que no es posible reducir el asunto al hecho de "rayar" paredes para mostrar una inconformidad o a un acto vandálico, cuando más allá de los centros tradicionales el grafiti es un elemento que logra revitalizar esquinas sombrías y aglutinar jóvenes en torno a prácticas culturales. Desde su origen contemporáneo, ligado a movimientos contraculturales de la posguerra en Europa y Estados Unidos (recordando que ya desde los tiempos clásicos, las paredes eran un refugio para exaltar lo que luego se consideraría prohibido, como los murales eróticos de Pompeya), el grafiti ha sido una práctica cultural que sugiere otras maneras de apropiar la ciudad. En mayo del 68 fue patente su estrecha relación con lo político y la juventud. En ese momento se trataba de una “toma de la palabra”, de un grito de emancipación existencial que recorría y sacudía el mundo colonial del pasado y que reunía en la calle la filosofía y el arte como otras formas de hacer-política. Hoy, muchos jóvenes y otros ya no tan jóvenes hacen del grafiti un estilo de vida. Hijos de la era de la información y de las imágenes liquidas se apropian de los muros para impregnar de color la ciudad, con sentidos más diversos y a la vez más etéreos. En efecto, el grafiti vuelve a reunir política y poética, esta vez en imágenes. Hemos catalogado al grafiti como una práctica artística, que sin embargo no todos logran. El grafiti busca alcanzar la potencia de la expresión artística, ser poder expresivo que remplaza la política.
Al parecer dos vertientes convergen, la de la transformación de la política y la de la transformación de lo artístico. El grafiti apropia los muros del exterior y piensa la ciudad como un museo, como un laboratorio experimental o como un resonador a cielo abierto, donde de repente alguien o algunos logran “rasgar la sombrilla” que nos cobija del caos e introducir nuevas propuestas para dar paso a la corriente vital. Quienes no pueden expresarse en los grandes medios ni trazar con su pluma una versión de la realidad en una caricatura, apuntan a otros lugares de toma de la palabra. En ésta ágora sin límites en que el grafiti convierte a la ciudad, estamos obsesionados por clasificar los diferentes orígenes y objetivos de los grafitis y acercarlos al más domesticable arte público. Tal vez no sea necesario negar esta distinción, entre arte público tramitado y normado y el grafiti, por esencia trasgresor, para lograr una actitud inteligente hacia este último.
El grafiti visibiliza tensiones propias de la política y el arte entre lo singular y lo colectivo, entre lo estético y lo político, entre la regulación y la libertad. Situemos el grafiti en una visión que por una parte polariza la necesidad de vivir juntos, buscando pautas de convivencia que nos inciten a compartir y escuchar la diferencia; y por otra, en nuestro deseo personal de dejar una huella en la ciudad, de “marcar” para sentir la existencia individual. ¿Cuáles son los colores de la democracia? ¿Uno sólo? ¿Blanco y negro? Cada color, cada trazo, cada letra que se exponen al sol, a la memoria, a lo efímero y al olvido, son un testimonio de vida, único, incomparable. Si alguien siente la necesidad de tomar la palabra y lanzar un grito, de ahogo, de desahogo, de inquietud, de rebeldía, de poesía, pero ante todo, de cuestionamiento, ¿cuál puede y debe ser la actitud de la sociedad y de sus instituciones? La razón de ser de dichas instituciones, creadas para contribuir a la convivencia, no puede ser la de acallar sistemáticamente la diversidad social y el disenso… tampoco la de salir y tomar el aerosol para pintar con los grafiteros, como lo hiciera el General Palomino a los pocos días de haber ordenado limpiar los muros de la 26. Diríamos que justamente la razón de ser de la institucionalidad es la de reconocer el disenso y mediar de forma que los ciudadanos logren el equilibrio de ser unidad en la pluralidad. Ese es el reto, esa es la posibilidad de alcanzar alguna autoridad. Está visto que echar mano a la fuerza, al miedo y a la criminalización, solo genera círculos viciosos.
El Acuerdo 482 de 2011 del Concejo de Bogotá, en el que se señala que “la administración Distrital establecerá una serie de estrategias pedagógicas y de fomento, articuladas con temas de convivencia, cultura ciudadana y ambiente, con la finalidad de preservar el paisaje y el espacio público”; y el Decreto 75 de 2013 de la Alcaldía de Bogotá "por el cual se promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad”, buscan acercarse a esta práctica desde otro enfoque y proponen que la administración construya mecanismos integrales que reconozcan la existencia de nuevas prácticas culturales y artísticas y se abran espacios y levanten normas proporcionadas a la envergadura de la transgresión.
Sin duda no es tarea fácil construir esta actitud dialéctica que demanda un trabajo intersectorial concreto y la integración al delicado manejo de lo cultural y artístico (cuando ello irrumpe) por parte de instituciones urbanas habituadas a tratar estas dimensiones de manera cosificada y exclusivamente ornamental. Así, quienes proclaman la contradicción de la administración, practican una lógica de desconfianza ante la complejidad de un mundo cambiante y de una humanidad que se reinventa constantemente. Lograr un orden que nos proteja del caos pasa por escuchar y entender ese caos. Bogotá Humana busca construir posibilidades mucho más orgánicas, homeopáticas si se quiere, para lograr hacer de nuestras ciudades ecosistemas donde sea grato vivir y la ciudad sea ese marco que invita a construir comunidad.
Cuando la sociedad se ve confrontada, la actitud de dialogo y de crítica, denota madurez política. El grafiti expresa, señala problemáticas, deseos, anhelos. Es una forma de escritura urbana que irrumpe en lo cotidiano y resuena en las conciencias. Es un grito visual que nos interpela y nos invita a reflexionar sobre la ciudad y sobre nosotros mismos. Pensar el grafiti nos permite hoy registrar las mutaciones de la ciudad y debatir sobre las caras variadas de sus muros y sobre las formas de expresión cultural. Son voces que resuenan en las cajas de resonancia de la ciudad, en las miradas y oídos de sus habitantes. Todo esto invita a repensar el problema de “el otro”, recordando, como lo señala el escritor francés Michel Tournier, que ese “otro” es siempre un “mundo posible”.
Enfocado no desde la represión sino desde la promoción del diálogo intercultural, el aparente caos donde coexisten diferentes líneas imaginarias crea su propio sentido. Para poder apreciar mejor ese collage urbano, las instituciones pueden propiciar nuevos diálogos entre grafiti y espacios "en blanco", propiciando una atmósfera cambiante, flotante, fugaz. Este es uno de los aspectos utópicos de la política: partir de lo impensable y no llegar a lo imposible.
El grafiti seguirá emergiendo en los intersticios de Bogotá para recordarnos algo: un rostro, una frase, un color intenso, una caligrafía indescifrable, una imagen efímera que altera nuestra percepción de la ciudad. El grafiti es una muestra de la heterogeneidad de la sociedad, como lo recuerda Armando Silva: “Una ciudad. Bogotá o cualquiera otra ciudad imaginada. Un espacio con múltiples sitios —a veces ocultos, a veces paredes blancas—, pero donde los hombres, desde lo más íntimo de sus deseos individuales o desde la proyección de sus anhelos colectivos, con un rápido trazo o con dedicación de muchos días; haciendo y respondiendo desde la intimidad de lo prohibido y del anonimato para dejar los signos que expresan la vida del hombre urbano quien quizá sólo en estos sitios podrá consignar lo que siente y piensa, en un arranque que libera una expresión, la mayoría de las veces coartada por otros.”
Clarisa Ruíz Correal
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte